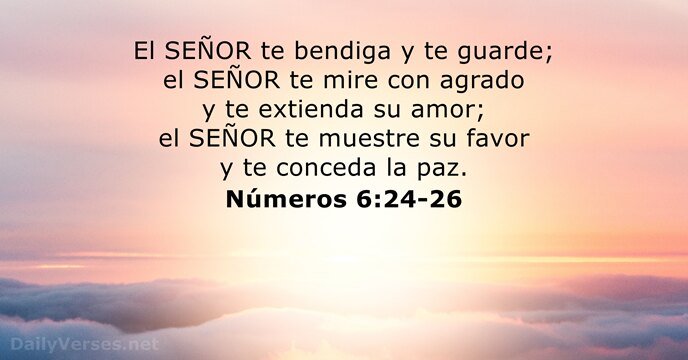Texto de Luis Reinaldo Mancipe.
Siempre que pasaba pedaleando frente al Jardín Botánico, por Santa Fe, y lo veía al otro lado de la reja, depositaba un beso en mis dedos y lo soplaba, esperando que alcanzara sus pies ligeros; así me encomendaba a su vera. En otro tiempo, al menos hasta mi adolescencia, al pasar junto a una iglesia me persignaba y besaba una cruz que formaba con el índice y el pulgar. Ya no era a las tres personas divinas a quienes saludaba, pero sabía que él guarda también un divino misterio con el número 3. Había dejado de creer en Dios cristianamente, así que de vez en cuando me divertía jugando a ser un pagano converso, y repetía para él la señal de la cruz. Difícil es pensar en Trimegisto, que quiere decir el de tres veces su tamaño, ante esa imagen de piedra, más bien pequeña, que custodia la primera plaza del Jardín Botánico Carlos Thays. Algunas personas que caminaban por la acera y escuchaban de pronto el beso sonoro que le enviaba a Hermes, volteaban sorprendidas a verme con mi mochila de delivery; las que iban distraídas, quizá mirando su celular, o contemplando el bosque civilizado que procuraba el jardín, llegaban a asustarse, y yo fantaseaba con que pensaran que estaba loco, y reía, feliz.
Miento, no siempre fue así. En Caracas tuve trabajos de ensueño, librerías, galerías de arte, “profesor universitario”. Pongo las comillas porque eso decía mi currículo y porque solo yo pensaba que era profesor, pero fui más bien una suerte de preparador hacia el final de la carrera; aunque cuando el profesor faltaba, me metía en el papel y hacía como que lo era. Por eso, después de tres meses buscando trabajo en cuanta librería y galería de arte me topaba, entregando mi hoja de vida con una timidez formidable –apenas balbuceaba un hilo de voz con un “¿Puedo dejar un CV?”–, resolví cambiar los 200 dólares que me quedaban y comprarme una bicicleta.
Los primeros días maldecía mi suerte. Al despertar, ante el espejo de la habitación, confrontaba al fracaso reflejado y le preguntaba qué coño estaba haciendo en Buenos Aires: “¡Repartiéndole comida a los flojos que no quieren cocinar ni se dignan a salir de su casa!, ¡eso te pasa por haber abandonado tu país!”, recriminaba con crueldad a ese llorón suplicante. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la circunferencia al poner un pie delante del otro me fue aliviando: aquel cuerpo miserable, fofo y huesudo –heredado de 2017 y 2018 en Venezuela– iba tomando forma a punta de cereal con leche –me abarrotaba con litros y litros de leche, todos los que la escasez me había privado–, churros, medialunas, carnes, empanadas, pizzas, hamburguesas, el sushi de algún pedido cancelado y kilómetros: piernas fornidas, abdominales marcados. Empezaba a sonreír.
Llegó entonces la música: unos buenos auriculares, y con ellos las canciones, por el día y por la noche: salsa, rock, flamenco, jazz, reguetón a todo pulmón y las calles de una ciudad extraña que se fue haciendo familiar en la misma medida que me servía de escenario. En esas andaba cuando me encontré al dios de los caminos, las gentes de servicio, mensajeros y ladrones, y desde entonces le empecé a pedir la bendición, que me cuidara de los autos, motos y colectivos, y me brindara la sabiduría y el sabor para moverme por las noches en las que nadie sabía mi nombre.
En marzo de 2019, unos cuántos meses después –ya había pasado mi luna de miel con el trabajo de delivery, que implicaba pasar ocho horas o más arriba de una bicicleta–, Mariana, una amiga que estaba estudiando Letras en la Universidad de Buenos Aires, me escribió para pedirme urgente mi currículo; apenas se lo mandé, me respondió: “A mí no me cuadran los horarios con la facu, así que te sugerí para que trabajes en Penguin Random House en la Feria del Libro”. A la mañana siguiente me llamaron. Fui a las oficinas de Humberto 1°. Al llegar, las gigantografías de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik me intimidaron. Había varias personas esperando también para la entrevista. Después de un rato, Natalia Pieroni me llamó a su escritorio, me dijo que tenía muy buen perfil y me preguntó en qué sector creía que podía funcionar: “¿Literatura, policial, política e historia, periodismo, juvenil…?”. “Literatura”, contesté. Me hizo algunas preguntas más y me aseguró que estaría en el equipo si pasaba los exámenes preocupacionales –test sanguíneos y de orina, etc.
Salí de allí, llamé a Mariana y nos vimos para celebrar. Ella también trabajaría en la feria, pero con SBS, una librería especializada en escolares que le permitía ajustar sus horarios con la facultad. No fue sino hasta que estábamos brindando que caí en cuenta de lo que estaba pasando: “Marico, somos unas lacras. Vamos a estar en la Feria del Libro, y tú vas a trabajar con Alfaguara, Sudamericana, Literatura Random House, DeBolsillo, Penguin Clasics, Lumen, Taurus…”. la lista es larga, no tiene sentido continuarla. Hacía tiempo que todas esas editoriales se habían ido de Venezuela, y en Letras de la Universidad Central de Venezuela aprendí un canon bastante importante, pero no sabía prácticamente nada sobre la literatura más reciente.
Ese primer año en Argentina, en una condición precaria –ese es el nombre del estatus migratorio que te asignan antes de obtener la residencia temporaria–, no había comprado un solo libro –…miento, sí compré uno, porque no pude contenerme: Historia de la pintura en Venezuela, tomo II, de Alfredo Boulton, en una librería de usados a la que entré al día siguiente de haber aterrizado– y, un poco por depresión y otro por negligencia, no había revisado nada, pero nada de lo que se estaba escribiendo o publicando en Argentina para la fecha. Por supuesto, nunca dejé de leer, solo que me refugiaba en los ensayos de Karl Kerényi, la poesía de Rafael Cadenas, las novelas de Guillermo Meneses, y otros libros del estante que le arranqué a mi biblioteca en Venezuela.
Entré en pánico. Dejé de hacer delivery al día siguiente –la feria arrancaba dos semanas más tarde. Tenía unos 100 dólares ahorrados que me permitirían sobrevivir, y sabiendo lo que iba a cobrar, me dediqué todos los días a ir al Ateneo Splendid –probablemente la librería más grande del país– a leer algunos títulos de las mil editoriales que se suponía tenía que vender, para luego sentarme en algún rincón de aquel antiguo teatro, escondido de los libreros, que me observaban con recelo ya al tercer o cuarto día, cuando notaron que no iba allí para comprar nada: un par de veces me revisaron el bolso; aquellos días bajo el signo de Hermes en los que robaba libros como loco en Caracas habían quedado atrás. Me leí entonces Mañana tendremos otros nombres, el Premio Alfaguara que ganó Patricio Pron, la única novela que leí hasta el final; pero revisé algunas otras de Rodrigo Fresán, Mario Levrero, Selva Almada.
Cuando faltaba una semana nos citaron de vuelta en las oficinas de Penguin en Humberto 1°, había una reunión con el equipo seleccionado. Ahí vi por primera vez a un muchacho alto, bello, de ojos azules con motitas café, cabello negro y un rostro que me hizo recordar a Ezra Pound, de nariz grande y recta, debajo de la cual llevaba un bigote perfilado; tenía una franela blanca con paletó gris, jeans y zapatillas New Balance que lo hacían ver casual y elegante a la vez, y una totebag de Shakespeare & Co o alguna otra librería o editorial famosa y extranjera. Además de su apariencia, lo escuchaba resoplar con cierto fastidio cada vez que el jefe de ventas –un porteño hombre de negocios, con prácticamente nulo interés en los libros– nos decía cosas como que éramos la cara de la empresa, “su tarea es vender, vender, vender lo más que puedan”. Y mientras aquel chabón de camisa, pantalón de vestir y mocasines de cuero nos recordaba obviedades, yo, al igual que las chicas, no podía quitarle los ojos de encima a Nahuel Lardies, odioso y prepotente como se veía.
Las únicas ferias de libros a las que había asistido eran las de Caracas. La de Chacao, tan bella y placentera, al aire libre, en la plaza Altamira, con el Ávila de fondo y sus tolditos blancos, que de solo verlos me alumbraban el corazón; y la otra, la del gobierno, que hacían en el Teresa Carreño y que valía la pena solo por Monte Ávila, Biblioteca Ayacucho…y alguna que otra cosa de El perro y la rana. Nunca fui a la Feria del Libro del Oeste, pero ante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, aquellas cobraron una dimensión más bien doméstica que les es justa. Solo para acotar. En Venezuela no existe un complejo expositivo de las dimensiones de La Rural –sería algo así como dos o tres Poliedros. Las ferias internacionales de libros más famosas del español –segunda lengua con más hablantes nativos del globo terráqueo–, la de Guadalajara y la de Madrid, por poner dos casos de países con industrias editoriales muy principales, duran dos semanas. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires dura 22 días, y por año, en promedio, la visitan cerca de un millón y medio de personas. El stand de Penguin Random House está en el mero centro de la mitad del medio, y al ser la transnacional literaria más grande (¿del mundo?), ocupa también el local con mayor metraje cuadrado de todo el complejo, entre los quinientos y tantos que son. El nivel de ansiedad que esto me generaba es difícil de describir; incluso diré que estar rodeado de tantos libros –no solo los de Penguin, sino los de todo el recinto– me daba náuseas las primeras veces que entré.
Nahuel sería el librero encargado o jefe de la mesa de literatura, en la que solo estábamos él y yo. El día del armado me sentí patético. Cientos, miles de cajas. Los de depósito las lanzaban junto a las mesas correspondientes. Las empecé a recibir yo solo, porque a Nahuel le estaban dando algunas indicaciones o qué sé yo. Recuerdo a Juan, el encargado de depósito, que me dijo al paso cuando yo estaba armando pilas y separándolas por editorial –una de las pocas cosas que me resultaban reconocibles: los sellos–: “¿Te gusta Fogwill?”. Levanté la vista y le pregunté: “¿Qué?”. Él me repitió el nombre y ante mi desorientación evidente replicó: “Fogwill, boludo. El libro que tenés en la mano, Los pichiciegos…¿Pero a quién mierda contrata esta gente? Cada año es peor”. Y se fue, llevando cajas y cajas en su carretilla. Cada vez que pasaba junto a las mesas de literatura me miraba con su cara de leñador, de barba rubia y canosa, y notaba en sus ojos el deseo de darme con un hacha en la nuca para tomar mi lugar y vender con más entusiasmo los libros que yo sostenía con las manos temblando. Abría y abría cajas y no aparecía ninguno de los libros que leí los días previos en el Ateneo Splendid, salvo La novela luminosa de Levrero –que por supuesto no terminé. Libros de autores y autoras que a todo el mundo le resultaban familiares, menos a mí. El Premio Alfaguara, aquella novela de Patricio Pron, brilló por su ausencia, nunca llegó, no entendí por qué. De pronto se escuchó en otro pabellón cómo se desplomaron los andamios de un stand, y todos se fueron a ver qué ocurría. Aquel ruido lo sentí como una premonición, pensé que en algún momento también yo me iba a quebrar y todo el mundo iría a ver mis escombros, pero por supuesto, esto no era más que una fantasía pusilánime y ególatra. Por suerte, el accidente real no fue mayor cosa.
Al poco tiempo llegó Nahuel y me preguntó cómo quería ordenar los libros. “Me dijeron que vos trabajaste en librerías en Venezuela, ¿no? ¿Cómo ordenaban los estantes?”. Le contesté que lo hacíamos por géneros, nacionalidades y alfabético. “Hagamos esto: nacionalidades y editorial, olvidate del alfabético porque no terminamos más. Vos encargate de la mesa de universales”, que no era tan difícil, ¿verdad? Foster Wallace, Joan Didion, Günter Grass, Salman Rushdie, Phillipe Roth… Yo pensé que Alan Pauls y Samantha Schweblinen eran extranjeros. Cuando Nahuel se dio cuenta, agarró sus libros para llevarlos a la mesa de literatura argentina y me dijo: “Si no sabés, te podés fijar en la solapa, che, ahí suele decir dónde nacieron”. Me sentí aún más ridículo, pero agradecí que no se afincara en mi mediocridad. Así seguimos hasta que las mesas estaban listas. Al terminar, Nahuel me aconsejó que me llevara algún librito a casa. “Dale, boludo, vas al depósito y lo metés en tu bolso. No se van a dar cuenta”. Yo miraba aterrado sus ojos azules, abiertos como los de un desquiciado, con su sonrisa socarrona, porque no sabía si en verdad quería ayudarme o si me estaba boludeando para hacerme caer en alguna trampa. “Ellos quieren que vos vendas los libros, no hace falta que los leas todos, pero alguno te tenés que leer”. Elegí uno de la mesa de Argentina: Pequeña flor, de Iosi Havilio. “¿Qué tal este?”, le pregunté. “Ni idea”. Los primeros dos días de la feria no trabajaba todo el equipo, solo los que harían jornadas profesionales, es decir, los encargados de cada mesa. Por lo tanto, tuve ese tiempo para leer bien la novela.
Al fin llegó el día en que la feria abría sus puertas al público y allí estaba yo: una de las caras de la empresa era la de un cagón asustadizo. Empezó a llegar el público y mis manos frías y sudorosas se fueron familiarizando con los títulos, las portadas: “¿Cuál es el último de Cabezón Cámara?”. El último…, de los dos que había en la mesa, ¿cuál era el último? Escuchaba a los clientes y aprendía: Las aventuras de la China Iron, por esos años. Otro: “¿Qué tenés de Fogwill? ¿Lo leíste?”. “No, no lo leí”, respondía con vergüenza. Nahuel por su parte parecía haberlo leído todo. Lo escuchaba vender este o aquel título, de literatura argentina, latinoamericana o universal, ensayo, narrativa, poesía; luego los agarraba en algún tiempo muerto, leía las primeras páginas y trataba de copiar algo de su discurso. Por suerte con el catálogo de clásicos algo me defendía. Pero casi todo el mundo pedía lo nuevo.
Cata, una compañera que estaba en la mesa de policial, estudiante de la flamante y recién creada carrera de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes, se me acercó en algún momento y me regaló esta perla: “Yo debería estar en este sector, no vos”. Luego dejó de mirarme y empezó a pasear lento por las mesas de literatura, sin despegar la vista de los libros, ignorándome, exclamaba de pronto: “¡Qué grande María Moreno! ¡Ay!”, dijo sonriente mirando a Nahuel, “¿leíste a Iosi? Da clases en mi uni, es re copado”. Nahuel se rio y le hizo saber que él no lo había leído, “pero nuestro amigo Luis, sí, ¡pregúntale!”. Cata me miró de vuelta, hizo un escaneo breve, y enseguida devolvió su atención a Nahuel: “¡Qué pena, che! Leelo cuando tengas un tiempito”. Y se fue.
Al poco tiempo escuché a mi espalda: “¿Cómo está el librero más lacra de la Feria del Libro?, ¿ah?”. Mariana me saludó risueña, los dos teníamos una o dos horas trabajando. La feria no estaba tan llena entonces, había gente, sí, pero no como en los momentos pico. Miré a Nahuel y le presenté a Mariana, que, como todas las personas que lo ven por primera vez, quedó deslumbrada. Luego me acerqué con ella al borde del stand y le pedí que por favor no anduviera diciendo eso del “librero más lacra”, que no tenía idea de qué estaba haciendo allí, que no sabía nada. “Ay, marico, qué no vas a saber tú. Olvídate de esa vaina, solo estás nervioso, ya le vas a agarrar la vuelta”. “Ajá, sí”. “Mira, ¿y ese chabón que trabaja contigo? ¡Es precioso!”. “Sí, lo sé. También es poeta”. “¡Qué rico Puerto Rico, vale! Los chicos más guapos e inteligentes están en Penguin”. No pude evitar reírme. Le pregunté cómo le estaba yendo a ella: “¡Excelente! Estoy feliz. Soy demasiado pana, trato a todo el mundo superbién, sonrisa va, sonrisa viene: ¡Hola! Soy Mariana”, y hace el gesto de darme su mano con delicadeza, “un gusto”. Y nos reímos los dos.
Mary me dio confianza. Al rato volvió a su stand y yo regresé también a trabajar. En eso llegó el cliente que estaba esperando: “Hola, ¿qué tenés para recomendarme, che?”. Aquí fue, mano: “¿Leíste a Iosi Havilio?… ¡Esta!”, le dije levantando Pequeña flor de la mesa, “Está buenísima. Un hombre entra en pánico cuando se incendia la fábrica en la que trabaja y se queda desempleado, débil y vulnerable, con una nena chiquita, el único sustento que le queda es su esposa, así que él se va a convertir en amo de casa mientras ella va a trabajar. ‘Pánico’ viene de Pan, el dios griego del cuerpo físico…, y de las pesadillas, entonces él, en este nuevo rol, haciendo sus labores de casa, va a reconocer su cuerpo y va a…descubrir algo de sí mismo, un ‘superpoder’, digamos, y lo que se arma con todo esto es…¡Tremendo!…”. Le dije algunas cosas más y el tipo se fue convencido de que se estaba llevando una buena novela. Nahuel también lo pensó. “Che”, dijo sorprendido, “qué bien, boludo, leés muy bien vos”. Y así fueron pasando las horas, los días. Cada vez que podía me leía las primeras 10 páginas de un libro –muchas veces seguía las recomendaciones de Nahuel, otras no–, y aplicaba esta formulita cuando alguien llegaba pidiendo recomendaciones: “Bueno, estos me encantaron. Te cuento las primeras 10 páginas para no spoilearte…”. Fui perdiendo el miedo y ganando camaradería con Nahuel. A los tres días Pequeña flor se había agotado y tuvieron que pedirla a reposición. Todo iba viento en popa, hasta que llegó el 30 de abril.
Esa madrugada desperté con mi teléfono estallado de mensajes en los diversos grupos de WhatsApp. Leopoldo López había salido de la cárcel de Ramo Verde y aparecía junto a Juan Guaidó, quien hablaba a la cámara de un celular, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Carlota (Caracas), anunciando que “el cese definitivo de la usurpación comenzó hoy”. Unos militares armados y rodeados de plátanos verdes –supongo que por “oposición a Nicolás Maduro”– estaban alineados a lo largo del distribuidor Altamira, acompañando esa payasada.
Hoy digo “una payasada”, pero en el momento el significado de aquellas imágenes fue verdaderamente impactante.
Después de comprometer mi cordura y los tejidos de mi aparato respiratorio envuelto en detonaciones y gases lacrimógenos durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017, me pregunté: “¿Será que esta vez sí?”. Y tuve dos ideas inmediatas. La primera es de las más egoístas que he concebido jamás: “No voy a estar allí para verlo”. Después, ante la imagen ridícula de aquellos pocos militares armados junto a los plátanos y los otros dos promoviendo una toma de poder por redes, tuve, más que una idea, un pálpito: algo parecido a lo que se pueda entender por mis-afectos, retumbó en mi pecho. Por primera vez en mi vida el país convulsionaba sin que yo estuviera allí y experimenté de vuelta, esta vez de un modo nervioso, novedoso en algún grado, lo que significa estar afuera. Hoy ya me he ido acostumbrando.
Todo alzamiento contra un gobierno semejante se siente legítimo, necesario, después se puede juzgar su éxito, su torpeza, su falta de oportunidad e incluso su estupidez, pero en el momento la mayoría solo siente. Amistades, compañeros de la universidad, de a poco me iba enterando a través de una pantalla táctil quiénes se iban sumando e intentaba imaginar lo que sentían.
Cuando llegué al stand la noticia de lo que pasaba en Venezuela estaba en los telediarios, noticieros, portales y periódicos. “¿Cómo estás, cariño?, ¿tu familia está allá?”, me preguntó Avril, una compañera que trabajaba en la mesa de literatura romántica. Apenas le pude responder un sí sin quebrarme, pasé al depósito, me cambié y me fui al baño a llorar un poco. Regresé relativamente más tranquilo: “mentalizado”, qué absurdo. La feria abrió sus puertas y no paraba de llegar gente. Cada vez que tenía un tiempo libre, revisaba mi teléfono. Empezaban a aparecer los videos y registros: “Tanquetas aplastan a jóvenes en la autopista”, “Disparan contra manifestantes”, etc. En un momento fui a servirme un café en el depósito. De regreso al stand lo llevaba en la mano y lo acercaba a mis labios sin despegar la vista del teléfono, entonces me encontré con un video de un montón de gente huyendo de los disparos, y entre el grupo vi a un hombre idéntico a mi padre. Me asusté tanto que derramé el café sobre una pila de libros nuevos que estaban por exhibirse. Arruiné cerca de 50 o más ejemplares de Borges, Cortázar, Isabel Allende, y otros bestseller de la editorial DeBolsillo. El pánico me dejó paralizado. Me quedé viendo la escena como un estúpido, con el teléfono en la mano y el vaso casi vacío en la otra. En mi desesperación, la única reacción fueron unas lágrimas silentes. Solo salí de ese estado cuando apareció Nahuel con un tacho de basura, que sacó quién sabe de dónde, y empezó a recoger los libros y lanzarlos directamente en la bolsa.
“¡Apurate, boludo! No te quedes ahí parado”. Me dispuse a ayudarlo, me limpié las lágrimas y sostuve el tacho mientras él depositaba los libros. “Me van a echar cuando se den cuenta”, repetía como un idiota. “Nadie está viendo, tranquilo, nadie está viendo”. Cuando terminamos me dijo: “¡Dale, andá, ve a botar esto en el baño! ¡No! Andá al final de este pasillo, hay unos tachos enormes. Y venite”.
Aquel muchacho que en un principio creí odioso y engreído derrumbó todos mis prejuicios e inseguridades y resultó ser más empático y solidario de lo que habría podido imaginar. La vergüenza me superaba y no sabía cómo agradecerle. En efecto, nadie se dio cuenta, y esa complicidad secreta y urgente me regaló el primer amigo que hice en Argentina.
Más tarde pude comprobar que aquel que salió en el video no era mi padre, y que a ninguno de mis-afectos les había pasado nada malo, más allá de que el descalabro del país seguía su curso. Con los días todo se fue calmando y regresó a su acostumbrada pesadumbre.
Esa noche no, pero unas más tarde, al terminar la jornada, Nahuel me dijo que lo acompañara a saludar a un amigo. Era Daniel Lipara, también poeta y entonces editor de Bajo la Luna, la primera editorial que tradujo La vegetariana de Han Kang al español, unos cuantos años antes –al poco tiempo de que se supo, Penguin, como era de esperar, compró todos los derechos de la última ganadora del Premio Nobel. Pasamos buscando a Daniel, que estaba en un stand mucho más discreto, Nahuel nos presentó y salimos de La Rural los tres juntos. En el camino, Daniel me preguntó si yo escribía. “Es cierto, nunca te pregunté”, me dijo Nahuel. Les respondí que ensayos y crónicas. “Pasame algo. Che, ¿no querés venir a tomar una copa? Vamos al Varela”. El Varela Varelita, sobre la avenida Scalabrini Ortiz.
Para llegar al Varela teníamos que pasar por Santa Fe, junto al Jardín Botánico. Entonces vi a Hermes de nuevo, y sin hacer mucho ruido esta vez, le mandé un beso. Allí iba con dos buenos poetas. Cuando llegamos al Varela me sentí como en La Guacamaya, en Caracas. Le dije a Nahuel, deslumbrado. “Esto es como La Guacamaya”. Él no entendió, “¿La qué?”. “La Guacamaya, es un bar que lleva el nombre de un ave al que solía ir mucho”. Traté de contarle sobre aquellas noches. Y entonces mi amigo me regaló estas palabras: “Acá estás, en el Varela, el mejor bar de Buenos Aires, ¿qué más querés?”. La pasamos bárbaro. Compartimos mesa con artistas, escritores y escritoras de Argentina y otros países. Siempre hay alguien en el Varela, pero esa noche, esa fue la primera de las mías. Whisky fue, whisky vino, vino vino, vino y pan, vino y porro. Eran casi las 3:00 am cuando nos despedimos. “Acordate que vos entrás mañana más temprano”, me dijo. “Sí, sí”. Es lo último que recuerdo.
Al día siguiente, en efecto, yo debía entrar a las 9:00 am porque habría reposición, es decir, cajas y cajas de libros. A las 10:00 am abrí los ojos, vidriosos y ardientes. A duras penas me cepillé los dientes. Me vestí lo más rápido que pude y en el camino, resignado, pensé que no existían segundas oportunidades. Olvídate del nerviosismo por las protestas en Venezuela, eso no podía ser una excusa, y si lo fuera, ni siquiera podría usarla: el olor a alcohol y cigarrillo que emanaba de mi cuerpo se podía oler a leguas. “No pudiste sostener un contrato de 20 días. Estás despedido”, me dije.
Cuando llegué al stand los encontré a todos charlando, tomando café. Nadie notó mi ausencia, y si lo hicieron, no lo dijeron. Hubo un problema con el transporte y los libros de la reposición no habían llegado.
No sé qué habría sido de mí de no haber arrojado aquellos besos.